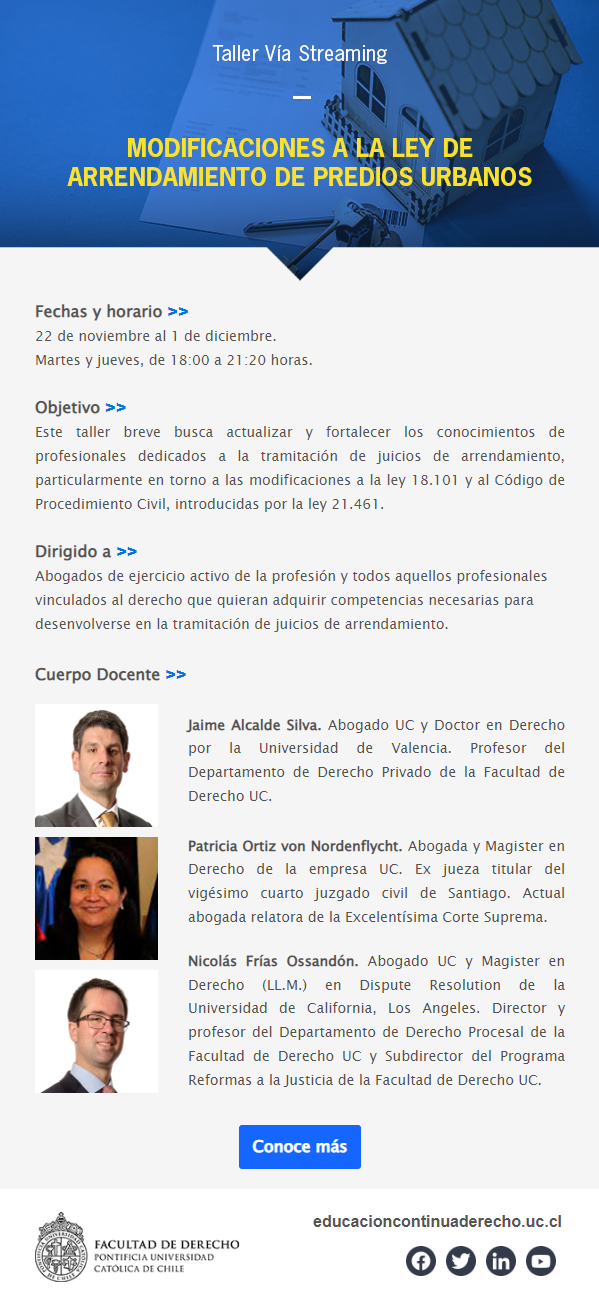Programa de Sostenibilidad Corporativa y Programa Reformas a la Justicia lanzan el nuevo Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales UC.

La Facultad de Derecho UC dio a conocer un inédito mecanismo de resolución de controversias que se susciten al interior de los gremios, mediante el cual se busca velar por el cumplimiento de su normativa ética. En la actividad, se reunieron destacados académicos, autoridades públicas, representantes del mundo gremial y empresarial. También tuvo una especial participación la Cámara de la Innovación Farmacéutica, que es la primera asociación gremial en adherirse a este sistema.
16 de noviembre, 2022- El lanzamiento del Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales UC combinó una mirada práctica con una reflexiva. Práctica, en tanto el objeto del evento consistió, por un lado, en dar a conocer y comentar un sistema específico de resolución de conflictos gremiales: su regulación procedimental y orgánica, sus principios, definiciones, requisitos, competencias, entre otros aspectos. Por otro lado, fue también una actividad reflexiva pues, a partir de las exposiciones de Juan Eduardo Ibáñez, Director del Programa de Sostenibilidad Corporativa UC; José Pedro Silva, Director del Programa Reformas a la Justicia UC; y el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, fue posible profundizar sobre los fundamentos detrás de la regulación que se ofrece.
La reflexión también continuó en los paneles de conversación que fueron moderados por la Periodista Angélica Bulnes. El primero de ellos estuvo integrado por Carmen Román, directora de empresas: Lorenzo Gazmuri, Presidente de ICARE, y Juan Larraín, Director del Instituto de Éticas Aplicadas, quienes intentaron responder a la pregunta “¿Cómo fortalecer la confianza en las empresas?”. Por su parte, el segundo panel titulado “El rol de los gremios en la sostenibilidad”, contó con la participación de Mariela Formas, Vicepresidenta Cámara de la Innovación Farmacéutica AG; Juan Pablo Schaeffer, Abogado UC y mediador del sistema; Claudio Seebach, Presidente Generadoras de Chile AG y Jeannette von Wolfersdorff, economista experta en transparencia, fundadora del Observatorio Fiscal.
La apertura de esta actividad estuvo a cargo de la Vicedecana de la Facultad de Derecho UC, Carmen Elena Domínguez, quien destacó el trabajo comprometido y entusiasta del Programa de Sostenibilidad Corporativa UC y del Programa Reformas a la Justicia UC, ya que, gracias al riguroso trabajo académico y profesional realizado por sus equipos, durante más de dos años, es posible ofrecer un servicio que ayuda a fortalecer la confianza y contribuir a la sostenibilidad empresarial del mundo gremial. Finalizó su discurso agradeciendo a los expositores y asistentes a la actividad, pues ésta es el fruto del trabajo de nuestra comunidad académica, un trabajo que, de un modo riguroso, crítico, y autónomo, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de nuestra la herencia cultural.
Enseguida la palabra la tomó el profesor Juan Eduardo Ibáñez, quien expuso sobre las motivaciones para crear este Sistema y sus principios. Sobre este punto, señaló que este sistema se basa en los principios de imparcialidad, independencia, celeridad, eficacia y transparencia, y promueve una reflexión ética al interior de los gremios, de manera que libremente decidan sus estándares, pero que sean comunicados y revestidos de un Sistema independiente que va a velar por su efectiva implementación. Finalizó su exposición refiriéndose a los objetivos específicos del Sistema, entre los que destacan promover la confianza y legitimidad del sector privado a través de un sistema independiente, robusto y externo; brindar una oportunidad a los gremios en la mejora de estándares y buenas prácticas empresariales, con orientación al bien común; y promover una gestión ética eficiente en las empresas, así como facilitar la gestión de las controversias entre asociados y sus grupos de interés.
Por su parte, el profesor José Pedro Silva explicó que este sistema administrará diferentes mecanismos de resolución de conflictos gremiales que afectan a asociados que forman parte de una asociación gremial. Todo ello conforme a su respectiva normativa ética, las disposiciones legales pertinentes y a lo preceptuado en los reglamentos suscritos entre el Sistema y la Asociación. El académico se detuvo con especial dedicación en la exigencia de resguardar la garantía del debido proceso, e hizo referencia a los órganos que conforman este sistema, compuesto de un Consejo, una Secretaría Ejecutiva, y un Tribunal de Autorregulación encargado de conocer los reclamos interpuestos mediante un procedimiento especialmente regulado al efecto, en términos racionales y justos y resguardando las garantías del debido proceso.
El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, fue el expositor invitado a esta actividad, quien, en su calidad de autoridad pública, ofreció una interesante reflexión sobre naturaleza de este mecanismo y cómo convive con la institucionalidad existente en nuestro país. Al respecto, señaló que el Sistema de Autorregulación y Buenas Prácticas Gremiales UC no sustituye a los tribunales de justicia por infracción a obligaciones de rango legal, sino que se trata de una institucionalidad externa a los gremios, que impone sanciones disciplinarias por incumplimiento de autorregulaciones o buenas prácticas empresariales. Indicó, en definitiva, que se trata de obligaciones de rango supra o extralegal. Agregó que este sistema es una respuesta adecuada a la contingencia. Es un primer paso, pero no es suficiente. Las asociaciones gremiales también deben reaccionar al incumplimiento de normas legales por parte de sus asociados, como, por ejemplo, en casos de colusión.
En el primer panel de conversación que siguió a las exposiciones, Lorenzo Gazmuri enfatizó en la alta insatisfacción que los ciudadanos muestran tener en las empresas y en cómo, mecanismos como éste, pueden colaborar en hacer frente a esta realidad. Igual opinión sostuvo Carmen Román, quien además se refirió al rol los líderes empresariales y gremiales en el trabajo por la confianza de las empresas. Al respecto, señaló que los buenos líderes tienen que ser protagonistas en este tema, y tienen que ser la cabeza central de la ética y la integridad. Por su parte, Juan Larraín extendió la necesidad de fortalecer la confianza de todo tipo de instituciones, públicas y privadas, y de enmarcar la responsabilidad social dentro de un marco ético. Señaló que un elemento que permite que la sociedad confíe más en las organizaciones, es hacer de la ética el verdadero carácter de estas organizaciones, y no sólo un agregado.
Finalmente, en el segundo panel, Mariela Formas abrió la conversación refiriéndose a los pasos que siguió la CIF para adherirse al Sistema. Al respecto, señaló que la CIF, durante dos años, debió desarrollar una serie de políticas, como unificar y reglamentar códigos de ética para homologar su entendimiento e interpretación entre los asociados. Agregó que comenzaron mirando la experiencia internacional y entendiendo la importancia de generar confianza en la ciudadanía y entre pares. Enfatizó en la importancia de que la sociedad vea que la industria dejó de lado la autocomplacencia y que está siendo observada bajo la mirada externa. Por otro lado, Juan Pablo Schaeffer se refirió a la relevancia de que los gremios adopten estos mecanismos antes de que los conflictos escalen, y de apostar por la prevención mediante la capacitación de las empresas, del estudio de sus códigos de ética. Señaló que que ello no debe hacerse sólo por un check, sino porque todo eso mejora la forma de hacer negocios. Jeannette von Wolfersdorff re refirió a la necesidad de mayor transparencia al interior de los gremios y a la importancia de asegurar la independencia y autonomía del Sistema. También señaló que, si bien este Sistema es un muy buen primer paso, los gremios tienen el desafío de generar sus propias propuestas para mejorar la regulación. Finalmente, Claudio Seebach hizo referencia al rol de los gremios en la construcción del bien común, en tanto deben equilibrar su rol económico, social y ambiental, y poner el bien que produce al servicio del bienestar de la sociedad.
Fotografía: Sebastián Aguilera